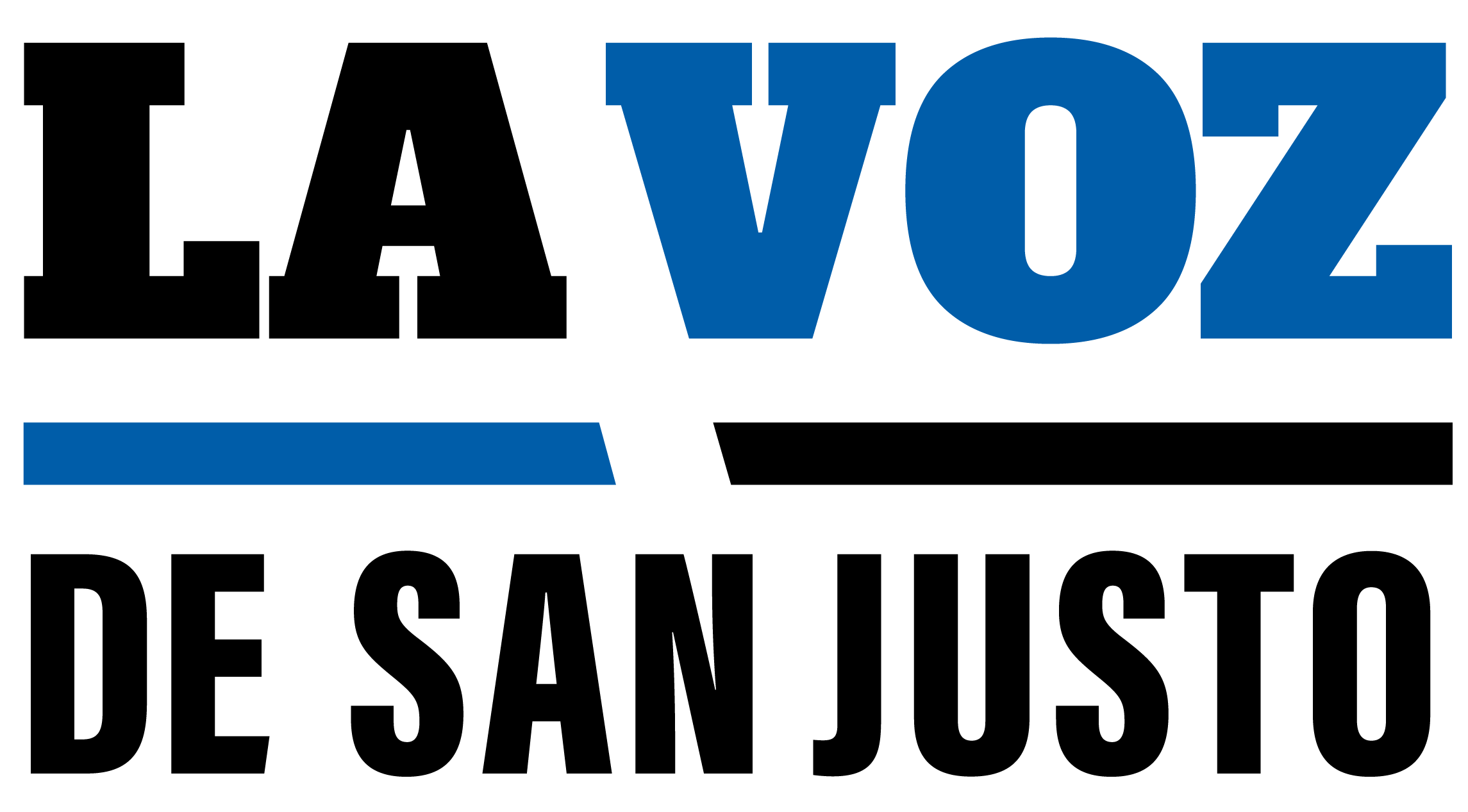Historias
Turismo regional: “No hay desarrollo sin arraigo”
/https://lvdsjcdn.eleco.com.ar/media/2025/05/carlos_ferreyra.jpeg)
El historiador y museólogo Carlos Ferreyra, uno de los impulsores del proyecto que culminó en la creación del Parque Nacional Ansenuza, reflexiona sobre el potencial de la región. Destaca la necesidad de inversiones, conectividad y trabajo digno para que las comunidades locales se conviertan en protagonistas del desarrollo sostenible.
Por María Laura Ferrero | LVSJ
“La declaración de Ansenuza como Parque Nacional fue una explosión, como una bomba atómica en términos de repercusión y posibilidades”, aseguró el licenciado Carlos Alfredo Ferreyra, historiador, museólogo y gestor cultural nacido en La Para, con décadas de trabajo territorial y formación en Europa y América Latina. “Yo empecé este proyecto en 2006 junto a mucha otra gente. Imaginate lo que fue verlo concretarse, incluso cuando ya no vivía más allá”, recordó con emoción.
Desde su rol como director actual de dos instituciones nacionales clave —la Estancia Jesuítica de Jesús María (Patrimonio de la Humanidad) y la Posta de Sinsacate (Monumento Histórico Nacional)— Ferreyra no pierde la conexión con sus raíces y observa con claridad el impacto que tiene el parque en toda la región, más allá de los pueblos costeros. “No es solo Miramar o La Para. Arroyito, Colonia Marina, toda la Ruta 1 y hasta Morteros están empezando a ver el valor agregado que puede tener su historia, su cultura, sus museos”.
Historia, identidad y turismo
Ferreyra rememoró que “ya en los años 1999 y 2000 empezamos a reunirnos los que trabajábamos en patrimonio, historia y museos en Ansenuza”. El verdadero impulso llegó con el Profode (Programa de Fortalecimiento y Estímulo a Destinos Turísticos Emergentes), que entre 2006 y 2007 cambió la forma de pensar el turismo en el país. “Ese programa nos vino al pelo, porque decía que no hacía falta tener un lago, montañas o un casino para ser un destino turístico. Bastaba con tener algo para contar y poder recibir gente”.
Así, comenzaron a desarrollarse museos en La Para, Marull, Balnearia, Miramar y otros pueblos. “No descubrimos América, había experiencias previas, como las capillas rurales de San Justo, pero fue un punto de inflexión”. Para Ferreyra, lo clave fue entender que “además de la soja y la leche, también hay gente que quiere y puede vivir de otras cosas. Y para eso, hay que promover el arraigo. No hay desarrollo sin arraigo”.
/https://lvdsjcdn.eleco.com.ar/media/2025/05/carlos_ferreyra_1.jpeg)
Desarrollo no es lo mismo que crecimiento
En distintos pasajes de la entrevista, Ferreyra insiste con una idea: “Crecimiento económico no es igual a desarrollo. Desarrollo es que la gente se sienta plena en su lugar, que se quede, que no tenga que migrar por falta de oportunidades”.
Cita a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para reforzar su punto: “Ella dice que el Estado tiene que garantizar vida plena donde naciste. Y eso también lo dice Europa, Canadá, Estados Unidos… Si no llevás desarrollo a los pueblos, la gente se va”. Y con crudeza agregó: “En la región de Ansenuza se hizo mucho, pero falta muchísimo. Falta infraestructura, falta conectividad, falta inversión”.
Inversiones y valor agregado: el rol del privado
Para Ferreyra, la segunda etapa tras la creación del parque es la de atraer inversiones. “Tiene que haber caminos asfaltados a lugares como Las Saladas. Estancias que te permitan descansar cómodo y sin mosquitos, comer bien, andar a caballo por los salares. Y eso solo se logra con articulación público-privada”.
“El Estado debe garantizar caminos, conectividad, servicios básicos. Y el privado debe asumir su rol: ver que con lo que tiene —una estancia, una receta, un oficio— puede generar trabajo, puede hacer que los jóvenes se queden”, explicó. Y lanza una frase poderosa: “El tipo que vive en Las Saladas hoy tiene 300 años. Porque su conocimiento es ancestral. Esa es nuestra ventaja comparativa. Y es intransferible”.
También, se refirió a la accesibilidad y conectividad, el cual es un talón de Aquiles del turismo regional. “Es una vergüenza que no puedas ir de Villa del Totoral a Miramar en transporte público. O que no puedas tomarte un colectivo desde Rafaela o Santa Fe hasta Balnearia o La Para”, denunció el licenciado.
La falta de conectividad inter e intra regional es, para Ferreyra, uno de los principales obstáculos. “Antes llegabas en tren desde Sunchales o Deán Funes. Hoy no. Y eso te hace perder segmentos enteros de turistas. No todo el mundo tiene auto. Sin transporte, no hay turismo inclusivo”, advierte.
Trabajo digno y profesionalización
Ferreyra no esquiva los temas sensibles. Con firmeza, apunta contra una de las falencias estructurales que, a su juicio, impiden que la región de Ansenuza despegue en términos de desarrollo humano: la precariedad laboral.
“La mayoría de los trabajadores de cultura y turismo en la región están en negro o con monotributo. No hay directores de museos rentados. Hay hoteles donde casi nadie tiene contrato. Así no se puede”, dispara, sin eufemismos. Para él, resulta inadmisible que áreas estratégicas para el crecimiento regional sigan operando con condiciones de empleo informales, sin estabilidad ni derechos laborales garantizados.
En ese sentido, adviertió que la formación de recursos humanos no alcanza si no se generan condiciones para retenerlos en sus comunidades de origen. “No podés pretender que un agente turístico formado en Miramar se quede si cobra en negro y en Carlos Paz le ofrecen un puesto en blanco. Se va a ir”, sentencia. Lo mismo —dice— vale para un guía cultural, un cocinero capacitado o una gestora cultural con estudios universitarios. “No hay arraigo posible si el trabajo es precario. Porque el arraigo también se construye con certezas, con la seguridad de que podés vivir de tu oficio, criar a tus hijos y proyectarte en tu pueblo”.
Para Ferreyra, esta problemática es más profunda de lo que parece y debe ser abordada como parte central de cualquier plan de desarrollo regional. “No se puede hablar de turismo sustentable ni de cultura como motor económico si quienes sostienen esas actividades no tienen un trabajo digno. Hay que dejar de pensar a los trabajadores culturales como voluntarios eternos o como personal descartable”, reclamó.
Además, destaca que esa informalidad empuja al éxodo de talentos. “La gente no se va solo por gusto, se va porque no encuentra condiciones para quedarse. Y eso se soluciona con decisiones políticas. Hay que crear cargos, profesionalizar los espacios, jerarquizar los roles. Los municipios tienen que entender que un museo no es un depósito de cosas viejas, y que su director no puede seguir cobrando una beca o un plan”.
Desde su experiencia, la clave está en asumir que sin condiciones laborales justas no hay transformación sostenible posible. “No alcanza con tener un parque nacional, si quienes viven y trabajan alrededor siguen sin derechos. El desarrollo empieza por las personas. Si no las cuidamos, se van. Y con ellas se va el conocimiento, la identidad, la posibilidad misma de futuro”.
De la soja al turismo: diversificación económica con identidad
“La clave está en lograr que el productor se transforme también en inversor”, propone. “¿Tenés vacas? Que el turista sepa que el queso que come viene de ahí. Que lo que vive es auténtico. Ese es el valor agregado. Y para eso hay que generar incentivos. Zonas sin impuestos, caminos mantenidos, internet satelital. Políticas activas”.
No todo tiene que hacerse desde cero: “Jesús María es un ejemplo de cómo la cultura puede ser parte integral de la economía. Con festivales, con museos, con el Camino Real. Eso lo vienen haciendo desde 1940. Hay que aplicar ese modelo en Ansenuza”.
En el mismo sentido propuso generar “ecosistema cultural” y que el parque sea como articulador de memoria y naturaleza El parque no es solo naturaleza. Es historia, es gastronomía, es lenguaje, son costumbres. Es todo lo que hace al ecosistema cultural. Y eso se construye con décadas”, aclara. Nombra casos como Trevelin (en Chubut), los Esteros del Iberá (Corrientes) y el Campo del Cielo (Chaco-Santiago del Estero) como ejemplos de modelos exitosos donde se articulan múltiples actores.
“El modelo está. Lo que falta es la decisión de replicarlo. Los intendentes, las ONG, los empresarios, los periodistas, tienen que viajar, capacitarse, mirar cómo lo hicieron en otros lados”.
/https://lvdsjcdn.eleco.com.ar/media/2025/05/carlos_ferreyra_2.jpeg)
“El centro es el ser humano”
“Cuando vos ponés al ser humano en el centro, todo se ordena distinto”, sentencia Ferreyra. Recupera una frase de Evo Morales: “El sueño es que un criador de llamas en el altiplano pueda seguir en su pueblo, conectado con su hijo en la universidad”. La tecnología, dice, debe estar al servicio del arraigo.
En ese sentido, Ferreyra no duda: “La región de Ansenuza tiene una mina de oro. Pero hay que saber explotarla. Y para eso, primero, hay que cuidar a la gente que vive ahí. Darles calidad de vida, trabajo digno, formación, y el reconocimiento que merecen por ser herederos de una sabiduría única, de una ancestralidad que no se aprende en ningún lado”.