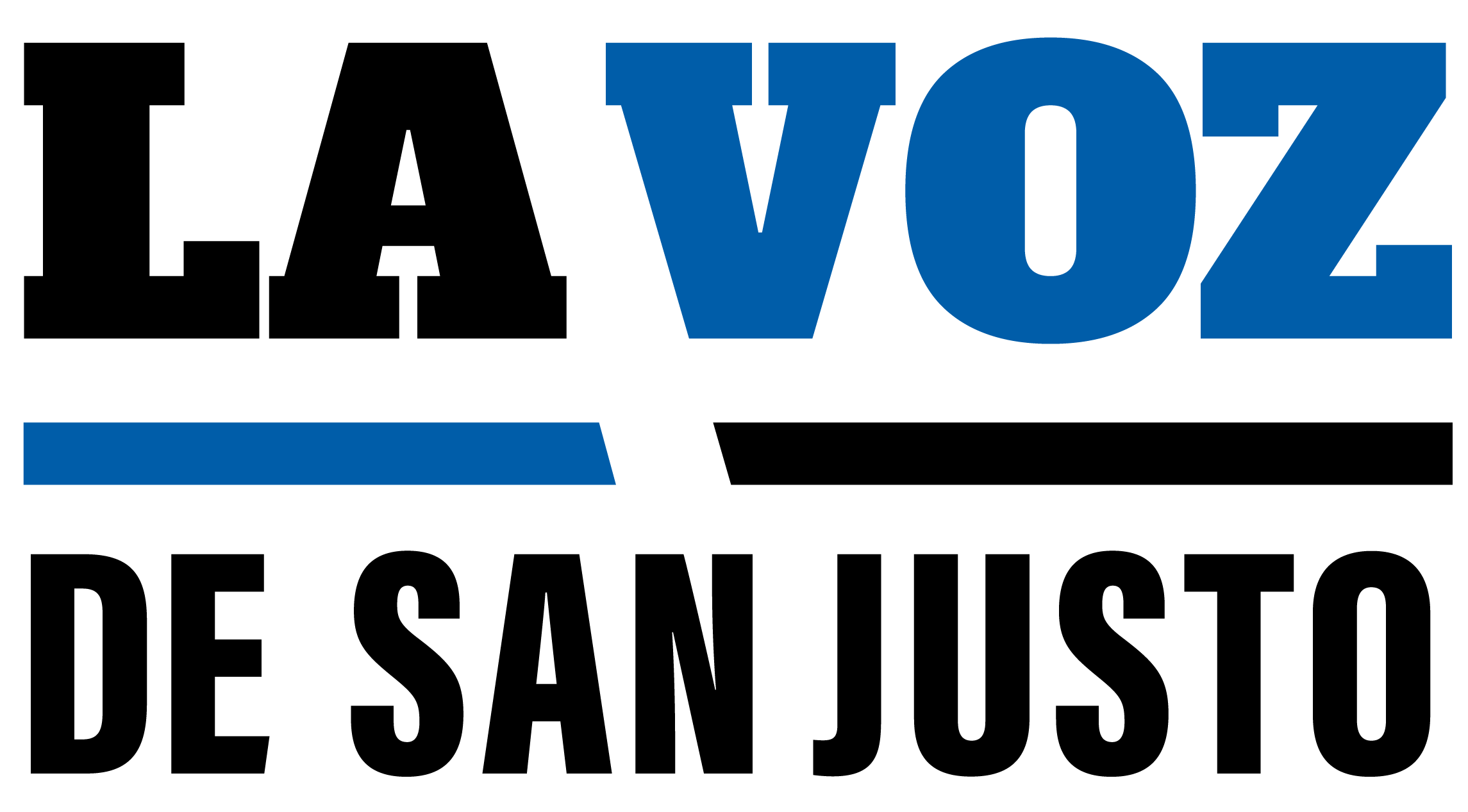Revolución de Mayo: un comienzo sin Córdoba

l escritor e historiador Esteban Dómina nos invita a descubrir a través de su columna cómo fueron esos agitados tiempos de la Revolución de Mayo y qué papel tuvo la provincia de Córdoba en ese momento tan importante de nuestra historia.
Por Estaban Dómina
Tras las invasiones inglesas de 1806 y 1807 y algunos remezones ulteriores, parecía que la normalidad había vuelto al virreinato del Río de la Plata. Sin embargo, la calma duraría poco: en 1808 Napoleón Bonaparte invadió España y depuso al rey Fernando VII. Solo era cuestión de tiempo para que el coletazo de lo que pasaba en Europa sacudiera a las colonias americanas donde había incipientes procesos independentistas en marcha.
En 1810 cayó la Junta Central de Sevilla, el último reducto leal al rey prisionero del emperador francés. Cuando la noticia llegó a Buenos Aires precipitó lo que se conoce como Semana de Mayo, la sucesión de eventos que culminaron con la instalación de la junta que reemplazó al virrey Cisneros, considerada como el primer gobierno patrio. En apretadísima síntesis, eso es lo que se evoca cada año en el feriado nacional correspondiente.
Pero hay un detalle a tener en cuenta: todo se desarrolló en un punto -la metrópoli del extenso virreinato que abarcaba cuatro países actuales: Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia-, sin participación del resto. Los avispados protagonistas de la movida porteña que depuso al virrey sabían que no sería sencillo que pueblos y cabildos de provincia, que poco o nada habían tenido que ver con una revolución concebida y ejecutada en Buenos Aires, adhirieran y acataran al nuevo gobierno designado por el Cabildo de aquella ciudad.
No en vano, para ganar tiempo, obraron con cautela, recurriendo al artilugio conocido como "la máscara de Fernando VII", que consistía en mantener la ficción de que se obraba en nombre del rey depuesto mientras estuviera impedido de reinar. Entretanto, se encaraban algunas acciones claves, empezando por lograr el mayor consenso posible de las demás jurisdicciones virreinales y, a la vez, formar un ejército para afrontar la guerra que seguramente sobrevendría. La primera expedición militar partió tempranamente rumbo al Alto Perú -la actual Bolivia-, donde el panorama se presentaba asaz complicado, y poco después se comisionó a Juan José Paso ante el cabildo de Montevideo y se despachó una expedición al Paraguay comandada por Manuel Belgrano.
En Córdoba, el partido españolista era fuerte; estaba cantado que la provincia mediterránea no acataría los designios de aquella junta. La elite colonial que manejaba el poder estaba integrada por el gobernador Juan Gutiérrez de la Concha, el exgobernador Victorino Rodríguez, el obispo Rodrigo Antonio de Orellana y el jefe militar Santiago de Allende, entre otros connotados dignatarios y vecinos. Por esos días, Santiago de Liniers, el héroe de la Reconquista, residía junto a sus hijos en la otrora estancia jesuítica de Alta Gracia, y formaba parte de ese grupo.

Cuando la noticia de la revolución porteña llegó a Córdoba, traída en tiempo récord por Melchor Lavin, los nombrados se reunieron de apuro y decidieron desconocer al nuevo gobierno y reafirmar la fidelidad a la corona española. Solo el deán de la Catedral, Gregorio Funes, quien adhería a las ideas revolucionarias, no acompañó esa postura. Sin demoras, partió desde Buenos Aires una expedición militar a las órdenes de Francisco Ortiz de Ocampo, quien, según las expresas instrucciones que portaba, debía sofocar la rebelión, apresar a sus cabecillas y fusilarlos. Sin embargo, hizo lo primero, pero no lo último.
Cuando la Junta supo que los prisioneros estaban camino a la metrópoli, a instancias de Mariano Moreno, envió a Juan José Castelli y Domingo French a interceptarlos y ejecutar la orden desobedecida allí donde los encontrase. Temían que el ejemplo cordobés cundiese en otras jurisdicciones del virreinato y la revolución se viniera abajo.
El encuentro se produjo en Cabeza de Tigre, una posta del viejo Camino Real. En el Monte de los Papagayos, un paraje vecino, cinco prisioneros -salvo el obispo Orellana- fueron arcabuceados por un pelotón de fusileros. Más tarde, algunos pobladores de la zona enterraron los cuerpos en una fosa común. Según la tradición, se colocó en el lugar una cruz de madera sobre la que alguien talló la palabra CLAMOR, con la primera letra de: Concha, Liniers, Allende, Moreno, Orellana y Rodríguez.
Con Córdoba puesta en caja, ese primer ejército de línea siguió viaje al Alto Perú, donde pronto ardería la guerra. Los cordobeses, en tanto, superada la conmoción inicial, y a medida que se conocían las altas miras de la revolución, se sumaron a la causa independentista. De allí salieron soldados y oficiales que engrosaron las filas del Ejército del Norte y se proveyeron caballos, ponchos, calzados, pólvora y enseres a todos los rincones de la patria donde se peleaba contra el español, y así fue hasta el final de la guerra. Los mandos porteños, sin embargo, mantendrían la desconfianza y, durante los primeros años de la revolución, designaron todos los gobernadores que tuvo la provincia, cuyas gestiones duraron poco y no fueron trascendentes.
A 211 años de los acontecimientos que pasaron a la historia como la Semana de Mayo, cabe preguntarse si aquello fue una revolución, como se la presenta, y en ese caso cuál fue su real alcance y trascendencia. Lo fue desde el momento en que el poder cambió de manos, pero incompleta, por cuanto se tardó seis años en romper el vínculo con España, que subsistió formalmente durante todo ese tiempo pese a que se libraba una guerra encarnizada. Recién en 1816 se completó el proceso independentista, aunque la guerra persistió hasta 1824.
La revisión de los hechos sucintamente reseñados pone sobre el tapete la complejidad que revistió esa primera hora nacional y las ambigüedades y volteretas que la caracterizaron. Sin embargo, aquella revolución, aún incompleta, fue suficiente para poner en marcha una gesta histórica que no tuvo retorno y que, con el paso del tiempo, dio lugar al nacimiento de la República Argentina tal como hoy la conocemos.
Desde esa perspectiva, resulta aceptable que se conmemore esta fecha como el nacimiento de la patria, entendida como la nación independiente que cobijó en su seno a las sucesivas generaciones de argentinos y de extranjeros que la adoptaron como propia.
Así que...¡Feliz día de la patria!