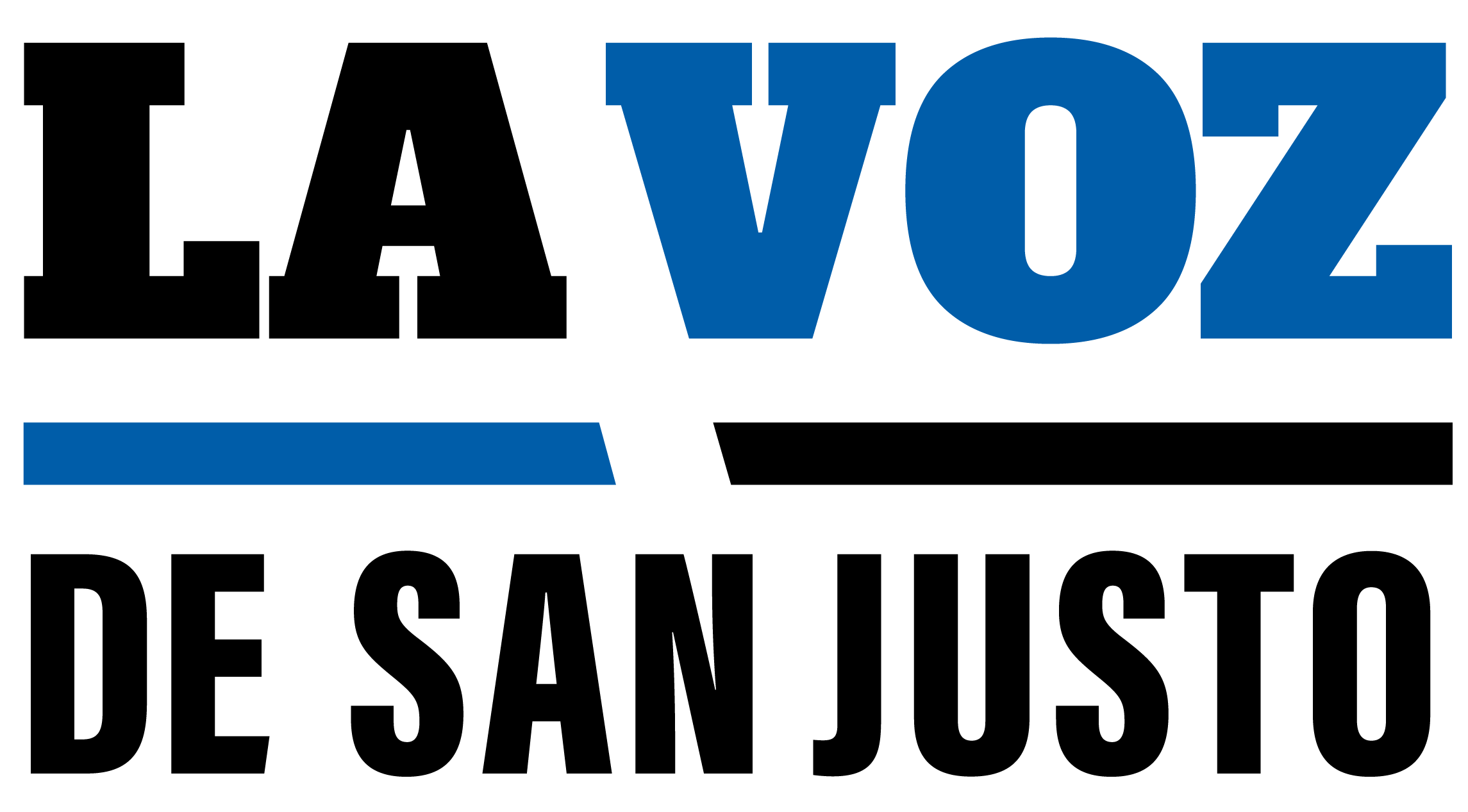Tránsito
“Los esfuerzos que se hacen no se ven plasmados en la realidad; los accidentes seguirán aumentando”
:format(webp):quality(40)/https://lvdsjcdn.eleco.com.ar/media/2025/05/accidentes_hugo_gieco.jpg)
Hugo Gieco propone un plan integral de seguridad vial que ayude a repensar soluciones para la movilidad desde la educación. “Si no formamos nuevas generaciones con nueva mentalidad, no vamos a llegar a nada”, dijo y advirtió sobre el peligro de los accidentes “in itinere”, o sea, camino al trabajo.
Por Cecilia Castagno | LVSJ
Desde su doble experiencia como ingeniero y especialista en seguridad vial y como conductor habitual, Hugo Gieco lleva décadas observando una problemática que no cesa en San Francisco ni en la Argentina: los accidentes de tránsito, muchos de ellos evitables, que día a día dejan víctimas fatales o personas con secuelas permanentes. Tras años de análisis y trabajo en terreno, Gieco elaboró una propuesta que, más que soluciones técnicas, plantea una transformación educativa profunda: formar a las nuevas generaciones desde la escuela para cambiar una cultura vial que hoy naturaliza el riesgo.
Presentó al municipio un proyecto titulado “Nueva generación de seguridad vial, acompañando al presente, ayudando al pasado y acompañando al futuro”. Su enfoque es claro: sin educación, no hay política pública que pueda revertir la tendencia. En entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO, analiza causas, consecuencias y propone un camino.
“Hay que humanizar el transporte”, considera; dejar de ver a los vehículos como extensiones de nuestra individualidad y pensarlos como parte de un sistema colectivo.
– Se hacen campañas de educación vial. ¿Por qué fallan?
Creo en la importancia de implementar políticas públicas que trabajen en cambiar y mejorar la cultura vial. Pero lo que hoy se hace no alcanza. Los esfuerzos que se hacen no se ven plasmados en la realidad; los accidentes seguirán aumentando. Por eso hay que implementar algo nuevo, una política disruptiva que modifique la base de esta problemática. Para mí, la clave está en formar líderes desde las escuelas. Que los docentes, por ejemplo, no dicten solamente física como ciencia abstracta, sino que enseñen los conceptos aplicándolos a la vida cotidiana y al tránsito. La idea es generar campañas de alto impacto, pero desde la raíz.
– ¿Cómo funcionaría eso en la práctica? ¿Cuál es su propuesta concreta para cambiar conductas que están tan enraizadas?
El ejemplo más claro son las leyes de Newton. Todo estudiante conoce el principio de acción y reacción, la inercia o la fuerza, pero no lo aplica. En la escuela debería enseñarse qué pasa cuando alguien maneja sin cinturón, cómo actúa la inercia, por qué un cuerpo sigue en movimiento a la misma velocidad. Si un niño comprende eso, podrá advertírselo a su mamá o papá: “Si no te ponés el cinturón y chocás, vas a seguir viajando a la misma velocidad que el auto”. O explicarle que llevar a un niño suelto en brazos adelante es una tragedia anunciada. Si hay una frenada brusca, esa madre no va a poder sostenerlo: una fuerza de 300 kilos se lo arranca de los brazos. Eso debe explicarse en términos que se entiendan. No estamos hablando de física cuántica: son leyes simples, con consecuencias mortales si no se entienden.
:format(webp):quality(40)/https://lvdsjcdn.eleco.com.ar/media/2025/05/hugo_gieco.jpg)
“La ley no alcanza si no hay ética vial. Si ves a una mamá cruzando, frena. No por miedo a la multa, sino por humanidad”
– ¿Entonces los líderes deberían ser los chicos, no los docentes?
Exactamente. Los líderes tienen que ser los alumnos. Pero para que lo sean, hay que formar a los docentes con otra mirada. Los conceptos científicos deben ser herramientas de supervivencia. Un niño educado de esta manera va a advertirles a los adultos sobre prácticas peligrosas. Y eso genera un efecto de contagio positivo. ¿Cuántas veces escuchamos a un chico decir: “Papá, te olvidaste el cinturón”? Bueno, eso hay que potenciarlo. Porque hoy, por año, mueren cerca de 7.000 personas en la Argentina por siniestros viales. Y más de 100.000 quedan con secuelas. Es una pandemia que no estamos queriendo ver.
– Hay problemas estructurales que siguen sin resolverse. ¿Qué lo impide?
La falta de educación vial real, profunda. ¿Sabés cuánta gente depende de la suerte? “Si no me pongo el casco, capaz que no me pasa nada.” Eso no es prevención, eso es una lotería. El otro día chocaron dos motos: una con tres ocupantes, la otra con dos. Cinco personas. Imaginate las fuerzas que se liberan en ese impacto. Es física pura. Acción y reacción. La cabeza se acelera, golpea contra el suelo y el cerebro, que sigue viajando por inercia, choca contra el cráneo y rebota. Hematomas, muerte cerebral, discapacidades. Yo fui perito judicial muchos años, y vi a padres llorar en la guardia del hospital cuando ya era tarde. Eso hay que frenarlo antes. ¿Dónde? En la familia, sí. Pero sobre todo en la escuela. Porque la casa no siempre tiene las herramientas.
–También entran en juego cuestiones ligadas con la realidad social y económica. Hoy vemos muchos accidentes entre motos. El uso masivo de la moto es una realidad.
El mayor peligro son los accidentes “in itinere”, los que ocurren camino al trabajo. Miles de personas usan la moto cada mañana para llegar a las fábricas, comercios, oficinas. Solo en San Francisco, quizás 5.000 o 6.000 motos circulan en esos horarios. Si no hay control de velocidad, de estado de los vehículos, si no se educa en prevención, los accidentes no van a disminuir. No es lo mismo manejar a las 9 de la noche que a las 4 de la mañana. Sumale el consumo de alcohol o drogas y el cóctel es explosivo. Una moto mal manejada es un arma; un auto mal manejado es un arma. Las bicicletas también. Hoy, por ejemplo, las sendas peatonales del ex ferrocarril Mitre están invadidas por ciclistas y motos. Hay señales claras que lo prohíben, pero nadie las respeta. Esa es una generación perdida.
– ¿Y esa actitud transgresora permanente en la calle, de dónde viene?
Creo que nos formaron así. Antes íbamos en bicicleta al colegio, uno detrás del otro. Había respeto, cuidado por la vida. Hoy es todo inmediatez, efectividad. Queremos llegar rápido a todos lados y nos olvidamos de cuidarnos. La vida se volvió una carrera. Pero cuando esa prisa choca contra el descuido, pasan las tragedias. Y no hay sanción que alcance si no hay una conciencia personal. ¿Quién le da paso a una mamá que va a cruzar? Nadie. Porque no hay empatía, no hay respeto por el otro. Por eso digo: hay que humanizar el transporte.
– ¿Se están haciendo cosas en San Francisco? ¿Hay avances reales?
Sí, hay mejoras. La municipalidad fomenta el uso de la bicicleta, abrió calles al tránsito más liviano, promovió zonas con menos circulación de autos. Yo estoy a favor de eso. Las bicisendas bien controladas son una gran solución. Propuse utilizar la traza del ex ferrocarril Mitre para hacer un circuito seguro de 32 kilómetros. Los ciclistas necesitan lugares seguros, no las rutas, donde ya hubo muchas muertes. Y van a seguir si no se hace algo. De noche, sin luces, con autos a 120 km/h, es imposible evitar una tragedia. Hay que sacar a las bicicletas de esos entornos.
– ¿Y la velocidad? ¿Cómo influye?
La baja velocidad perdona errores. Te da más tiempo de reacción, más distancia para frenar. Si venís a 180 km/h, no tenés margen de nada. Sos un arma mortal. En un accidente reciente, se registró una frenada de 95 metros, y aun así hubo un muerto. Por eso, además de respetar las velocidades, hay que mejorar el estado de las rutas y usar herramientas como el ITV, que me parece muy positivo. Saber cómo están los frenos, la amortiguación, todo eso puede marcar la diferencia entre vivir o morir.
– ¿Multas más caras o sanciones más duras contribuirían a una solución?
Tal vez. Pero si se aplican con más rigor, vas a tener depósitos llenos de motos retenidas. ¿Dónde las metés? El problema no es solo sancionar: es generar conciencia. Que cada persona respete la vida propia y la del otro. La ley no alcanza si no hay ética vial. Si ves a una mamá cruzando, frena. No por miedo a la multa, sino por humanidad.
– Valores que también se extienden a quienes ejercen los controles… los inspectores.
Hoy, el inspector de tránsito está en peligro. Ya no representa una autoridad respetada. Si no va con custodia policial, lo pasan por arriba. Eso también muestra la violencia vial que vivimos. Por eso digo que no basta con colocar cámaras o hacer controles: hay que preparar al personal. Las guardias locales, que son las primeras en llegar a los accidentes, deben estar bien capacitadas. No se puede poner a cualquiera en ese lugar. Porque no solo estamos hablando de choques, estamos hablando de vidas humanas. Más de cien mil personas al año quedan con secuelas. Es una tragedia nacional.
– ¿La salida, entonces, es cultural?
Totalmente. Se están haciendo cosas, pero no alcanzan. Hay que insistir, no bajar los brazos. Pero, sobre todo, hay que sembrar desde la base. Si no formamos nuevas generaciones con nueva mentalidad, no vamos a llegar a nada. Es el único camino posible si queremos que las calles dejen de ser un campo de batalla o una jungla.
Muertes jóvenes, cifras que alarman
Entre marzo y mayo, cuatro personas murieron en San Francisco en siniestros viales, una cifra alarmante que exige respuestas urgentes. La ciudad atraviesa una crisis de seguridad vial, con un alto protagonismo de las motocicletas en los accidentes fatales. El último caso fue el de Rubén Ludueña, de 70 años, quien falleció tras chocar con una camioneta el 7 de mayo. En abril, murieron el ciclista Enzo Vega (17), atropellado en la autovía 19, e Ignacio Albarracín (27), en un choque de motos. En marzo, Tomás Bravo (18) falleció al perder el control de su moto. Los siniestros viales son la principal causa de muerte entre los 5 y 29 años a nivel mundial.