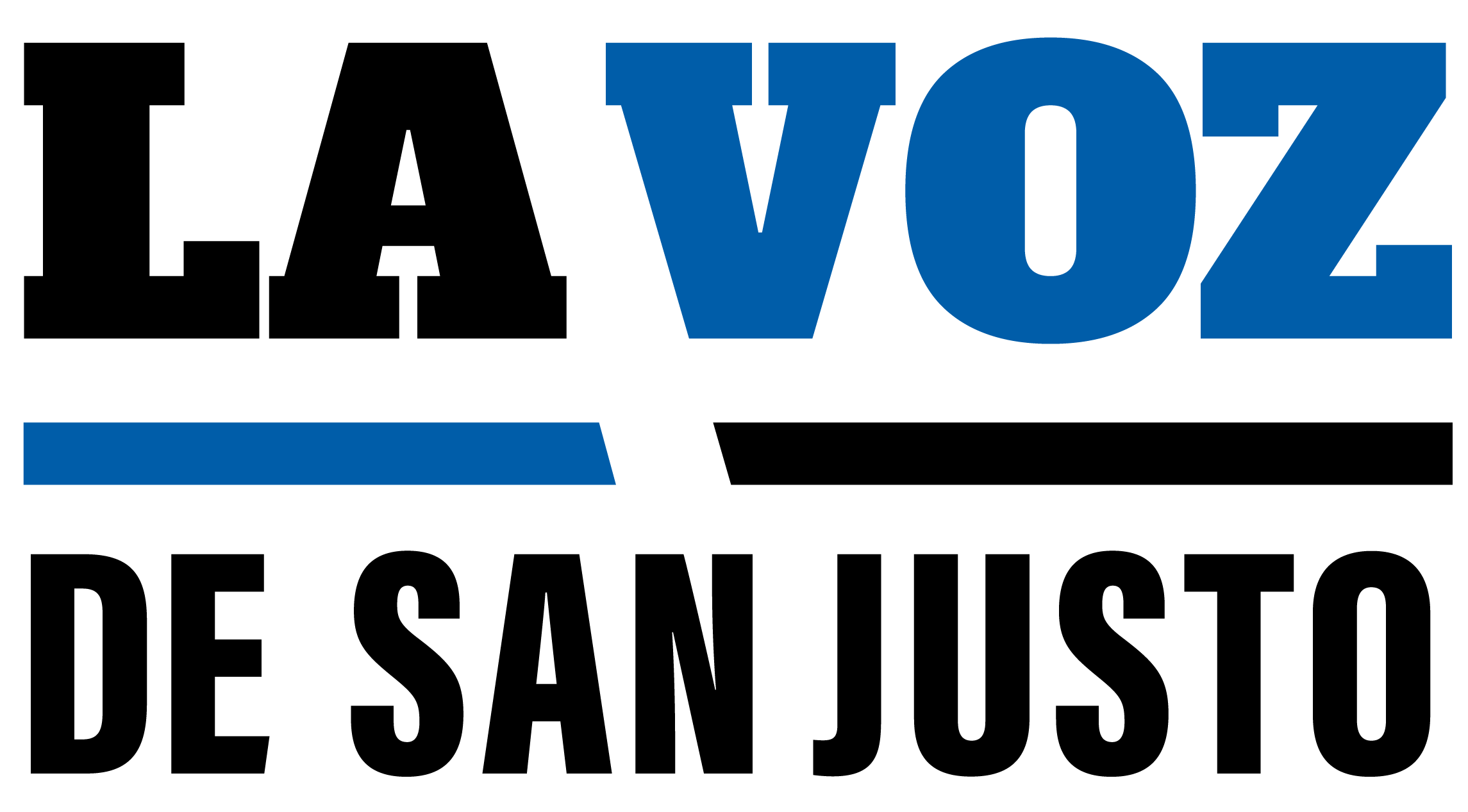La prostitución del San Francisco de hace más de un siglo
:format(webp):quality(40)/https://lvdsjcdn.eleco.com.ar/Imagenes/Imagec61140b5fed744f4bdeeb5439d168df4.jpg)
Entre la ficción y la historia. La superproducción "Argentina, Tierra de amor y Venganza", que se emite por El Trece, desmantela una red de trata de los años '30, la Década Infame, que involucraba a mujeres inmigrantes. Como Raquel "la polaca" -el personaje de la China Suarez inspirado en Ruchla Laja Liberman, una prostituta que realmente existió-, en San Francisco un nombre pasó a la historia como impulsor de la lucha contra los proxenetas: Mario Luis Formento.
Historias en torno al sexo pago y los burdeles en San Francisco involucraron
a figuras incluso de la política, como el propio fundador José Bernardo
Iturraspe.
Lejos del romanticismo de la exitosa novela, relatos sobre denuncias, detenciones, multas, juego clandestino, complicidades y pioneras del trabajo sexual; del 1900 a hoy, un repaso por "el oficio más viejo del mundo", que fue del ocultamiento a la prohibición.

Raquel Liberman, la heroína feminista símbolo de la lucha contra la trata
Por Arturo A. Bienedell
La prostitución en nuestra ciudad data desde la llegada de los primeros pobladores. Las llamadas "casas de tolerancia", funcionaban ya en las afueras del pueblo a poco de inaugurado el ferrocarril en 1888 en Estación San Francisco y se vinculaban a ella tanto algunos poderosos, como peones que trabajaban por un mísero jornal.
El propio fundador de la colonia, José Bernardo Iturraspe, estuvo vinculado con un episodio que nunca se aclaró y dejó material de juicio para verlo al menos desde dos posiciones: una que evidenciaba su rol paterno corrector de conductas de sus hijos y, para otros, que actuó en amparo de proxenetas.
El historiador José Alberto Navarro nos dejó este testimonio que cada uno podrá evaluar según su modo de entender. Refiriéndose a Iturraspe, escribió Navarro: "una anécdota muy interesante de su vida en San Francisco, que pone de manifiesto la recta conducta del fundador, da cuenta que, en 1896/1897, dos de sus hijos: Federico y Carlos, acompañados por el "gaucho" Juan Bautista Martini, fueron cierta noche hasta una de las casas de tolerancia que funcionaban en el pueblo, dispuestos a reprimir su actividad de motu propio. Llegados al prostíbulo, entraron en su interior montados a caballo, repartiendo latigazos a diestra y siniestra, forzando a abrir las puertas de los reservados y persiguiendo a fustazos a las mujeres y clientes, que corrían desnudos o en paños menores por los patios.
Enterado Iturraspe del episodio, llamó al comisario a su casa y allí les entregó detenidos a estos "pillos trabajosos", para que les hiciera sentir el rigor de la ley. Como castigo, los jóvenes tuvieron que desmalezar varios lotes a guadaña y machete.
Recordaba Federico Iturraspe, que ellos no salían de su asombro cuando su padre los entregaba a la policía, y que al caminar hacia la comisaría, que en ese tiempo funcionaba en un local de 9 de Julio y pasaje Champagnat (hoy viviendas de las familias Macchieraldo-Mallada), volvían la vista para ver a su padre, parado en su propia casa, controlando el procedimiento".
Estos son los hechos contados por Navarro, queda el lector en libertad de interpretarlo según su criterio.
Ana Sánchez en su escrito "Género y sexualidades", señaló: "El contexto económico y social forzó a miles de mujeres a permanecer en situación de prostitución y permitió el desarrollo internacional de redes de trata a gran escala en el país". Y eso era lo que ni más ni menos, ocurría en San Francisco donde llegan "peones golondrinas" por centenares durante las épocas de cosechas y donde los prostíbulos eran regenteados, generalmente, por rosarinos.
A la prostitución, se sumó más adelante el juego clandestino, ambas actividades eran ilegales. Ya en los años 20 se acentuó la existencia de "banqueros" de quinielas que actuaban, según las denuncias, con la connivencia de autoridades políticas y policiales. Es que para la época, los agentes de policía no eran "de carrera", sino designados por los políticos e iban cambiando en nuestra región entre radicales y demócratas, según quien gobernaba en la provincia. La jerarquía policial dependía del jefe político, funcionario que solo respondía al gobernador o al ministro de Gobierno de turno y había solo uno por cada departamento, en consecuencia, los comisarios eran dependientes del jefe político con todo lo que ello implicaba. Más afines al gobierno eran el "banquero" o el proxeneta, más libertades tenían.
Conforme estaban los infractores de las leyes, había quienes denunciaban a los promotores de la prostitución y el juego clandestino; uno de ellos fue Mario Luis Formento, director de LA VOZ DE SAN JUSTO a quienes algunos llamaban "doble Remington", porque buscaba combatir la corrupción con su máquina de escribir Remington, mientras, a su lado, en su oficina, "siempre tenía listo su fusil Remington para defenderse", tal como me contó don Julio Luque, un viejo tipógrafo del diario que desde los años 30 trabajó bajo su dirección.
Las denuncias de Formento
El 5 de junio de 1925, Formento, que venía desplegando una intensa campaña contra las casas de prostitución y los juegos de quinielas, remitió al gobernador de Córdoba, Dr. Ramón J. Cárcano el siguiente telegrama: "Las reiteradas denuncias hechas por el órgano de mi dirección sobre el juego y la prostitución clandestina no han merecido la atención que significa cumplimiento del deber de parte de esta Jefatura Política ni Municipalidad. Por el prestigio de las instituciones y tranquilidad de vuestros gobernados cabe esperar que S.E. ordenará oportunas e inmediatas medidas que subsanen tal estado de cosas".
Obsérvese que Formento denuncia la "prostitución clandestina" que era la penada por la ley y no la que se consideraba "voluntaria". "La prostitución como actividad por elección personal no está prohibida; sí lo están los prostíbulos en todas sus formas", se puede leer en el texto de la ley que menciona la investigadora Ana Sánchez.
Casi a la semana de la denuncia de Formento, el día 11, el ministro de Gobierno, Dr. Hipólito Montagné y el subsecretario de la Gobernación, Castro Peña, remitieron respuestas, señalando que fue emplazado el jefe político, Jorge Sola, "para que ponga fin a las actividades de quiniela y prostitución" en nuestro medio.
El diario reiteró las denuncias de las violaciones a las leyes por parte de las personas que venían haciéndolo hasta entonces y que "con cuyo accionar despertaron las campañas moralizadas".
A los pocos días Formento reiteró las denuncias contra la quiniela y se anunciaron las detenciones de algunos acusados de cometer tal delito, pero sin preceder de igual manera con los agencieros. El periodista insinuó que la policía tenía "intereses creados" con los quinieleros. Igualmente tibia fue la represión en los prostíbulos.

En "Argentina, tierra de amor y venganza", la actriz Eugenia Suarez homenajea a la inmigrante Raquel Liberman que viajó al país a comienzos de siglo
Obsequio de dinero y una sugerencia
El 12 de julio de 1925, LA VOZ DE SAN JUSTO denunció en sus páginas el intento de "comprar su silencio" con $5.000 para que concluya su campaña contra los agencieros de quinielas. Al final de su revelación la dirección expuso: "y si los señores quinieleros están dispuestos a obsequiar a alguien con $5.000, será bueno que hagan esa donación a cualquier establecimiento penal de la provincia; ya que habrán hecho algo por el "hogar" que su "profesión" le destina y que, tarde o temprano, si las leyes llegan a respetarse, deberán aceptar como construido expresamente para ellos".
Pasados los días retornó la calma y el juego ilegal volvió a tener sus habituales clientes sin intervención policial y con el enfado de Formento por no conseguir la erradicación de esa modalidad que se extendería en la ciudad a lo largo de las décadas, como veremos luego.
Prostíbulos y enfermedades venéreas
El 2 de enero de 1927, LA VOZ DE SAN JUSTO reveló un informe médico que señalaba que "el 60% de la población juvenil masculina de la ciudad padece enfermedades venéreas". Se atribuyó el origen a las casas públicas que funcionaban entonces fuera de todo control. El informe señalaba que "llegamos a la triste comprobación que día a día, llegan a los consultorios locales nuevos enfermos de sífilis y blenorragia. Ante la falta de control sanitario en los prostíbulos no nos explicamos -francamente- qué motivo podría justificar tal estado de cosas por parte de las autoridades municipales, de las cuales depende por entero, la salud de todo un pueblo".
Una legislación que se ocupó del problema llegó casi 10 años luego. En el orden nacional la ley de profilaxis 12.331 fue sancionada el 17 de diciembre de 1936 y promulgada el 30 de diciembre de ese mismo año. Entre sus disposiciones incluía cerrar todos los burdeles y crear un programa nacional de exámenes prenupciales obligatorios para hombres, quedando exceptuadas las mujeres.
Retomando a la investigadora Ana Sánchez, ésta destacó que "con esta ley, además de intentar evitar el avance de la sífilis, se proponían combatir el proxenetismo y la práctica de coimas entre funcionarios policiales y judiciales, lo que ya era moneda corriente". Como se ve, lo mismo que ocurría en San Francisco.
Denuncia de complicidades
Los saltos en el tiempo no significan que lamentables hechos similares no ocurrían en otras fechas; por el contrario, tenían continuidad y a veces se acentuaban, solo que voy reseñando algunos episodios de mayor repercusión.
El 28 de marzo de 1929 Formento volvió a la carga para denunciar complicidad entre la policía local y tratantes de blancas, la que se venía dando desde tiempo atrás. La denuncia surgió luego que una prostituta huyó una noche de la casa que la alojaba y personal policial colaboró con su búsqueda con parte de los malvivientes que la perseguían, destacándose incluso que ¡los agentes fueron puestos bajo órdenes de los tratantes!
Al día siguiente, bajo el título "Hay que terminar con los caftens", denunció que en la zona del antiguo basural, hoy Barrio Parque, "funciona una casa denominada "La Privada", donde pasan el día los "caftens" o tratantes de blancas, ora escuchando música con una vitrola, ora tirando al blanco con revólver, es decir afilándose las uñas, para estar así constantemente preparados para defender el pellejo". Agregaba la nota que en el lugar eran castigadas a palos las mujeres que se resistían a trabajar del modo que se le imponía. Lo mismo ocurría en los prostíbulos en horas de la madrugada. Se pidió la intervención del jefe político Roberto Amuchástegui en el asunto, lo que ocurrió un día más tarde.
Allanada "La Privada", no se pudo efectuar detención alguna por la huida de sus moradores. Se realizaron entonces obras batidas en otros sitios de mal vivir y se produjeron cinco detenciones.
Golpe de estado y orden transitorio
El 6 de septiembre de 1930 se produjo el golpe de Estado contra el gobierno del presidente Hipólito Yrigoyen. Una de las consignas era "poner orden" en el país, ante el "desorden" que planteó el radicalismo, así el 11 de septiembre Formento -que adhirió al golpe- comentó con satisfacción que "se ha extinguido como por encanto el juego de quiniela. Todos los protegidos de la policía y del dirigente máximo de la situación departamental, se han llamado a sosiego, sin dudas temerosos de que se pueda hacer, por una sola vez, la justicia que ellos siempre burlan" y al día siguiente elogió la tarea del mayor Dardo Ferreyra que, al frente de una comisión policial, realizó batidas en casas de prostitución clandestinas. "Sabemos al mayor Ferreyra hombre de sana moral y militar pundonoroso, y por ello confiamos en que la Justicia intervendrá, esta vez, con toda la majestad de su investidura".
Dos semanas después, se informó que Ferreyra rescató a una menor de 13 años raptada antes del golpe del 6 de septiembre y alojada en un prostíbulo conocido como "el boliche de Achával". La madre de la menor había hecho las denuncias del caso e indicado el lugar donde se hallaba, pero ninguna autoridad policial del radicalismo había procedido. Llevada con posterioridad la denuncia a Ferreyra, éste, al frente de una comisión policial, rescató a la menor y detuvo a sus raptores: Roberto Achával, Inocencio López (a) "La Manca" y Antonio Merelles, según nos indica la crónica policial de entonces.
El caso de Salomón Grimbaum
Volvemos a saltar en el tiempo. Ya en 1934, no de la mejor manera el país había vuelto a la institucionalización y con ella se restauraron los vicios que la política y la justicia tenían arraigados desde mucho antes.
Vivía entonces cerca de la vieja estación del ferrocarril Mitre, un turbio personaje llamado Salomón Grimbaum, al parecer polaco y proxeneta. Por un procedimiento quedó detenido y el 23 de junio de 1934 el fiscal Dr. Horacio Gómez Molina, tramitó un recurso de hábeas corpus a favor de Grimbaum, a quien la policía instruía sumario por reiteradas actividades como tratante de blancas, noticia que Formento publicó con algún regocijo.
El 25, el juez del Crimen, Dr. Telésforo Lozada Llanes decretó la detención de Formento, dando curso a un procedimiento iniciado por el fiscal Gómez Molina, por la difusión de la noticia del hábeas corpus que tramitó a favor de Grimbaum. La detención fue muy breve y Formento fue liberado horas después y denunció el caso al ministro de Gobierno de Córdoba.
De inmediato los hechos se aceleraron y Grimbaum fue llevado a Córdoba puesto a disposición del gobierno nacional que tramitaba su deportación a Polonia pero pocos días luego quedó libre y no se hizo lugar a su deportación al no probarse su verdadera identidad de extranjero y polaco.
Anillos manchados de sangre
Desde 1934 cuando fue liberado, Grimbaum volvió a sus actividades y recién su nombre retornó a la crónica policial cuando el 25 de abril de 1937 fue asaltado en su domicilio de Bv. 25 de Mayo esquina Rafaela, robándole dos anillos valuados en $ 3.000, su automóvil Ford 1930 y otros valores.
La policía actuó con decisión para procurar esclarecer el caso, aún más decididamente que cuando debían investigar a Grimbaum y se llegó en esta oportunidad hasta entregar la vida de un agente.
Conforme avanzaron las investigaciones, se determinó que quienes habían asaltado a Grimbaum se hallaban refugiados en cercanías de Córdoba y hacia allá partió una comitiva policial que en el fatídico 1 de mayo enfrentó a los delincuentes con trágico saldo.
En el tiroteo que se desencadenó cerca de Monte Cristo, a las 2.30 de la mañana, al parecer intervino un solo agente frente a los asaltantes de Grimbaum y resultó con heridas mortales el principal de Investigaciones Santiago Robino, de nuestra ciudad, quien su vez dio muerte al asaltante Pablo Aldalá y dejó gravemente herido a Antonio Cardona. El tiroteo se produjo en total oscuridad y en un espacio al aire libre separados Robino y los asaltantes por sólo cinco metros. El resto de los policías de Córdoba y nuestra ciudad no llegaron a participar del mismo. En el interín se dio a la fuga el jefe de la banda Carlos Saavedra (a) El Morocho. Luego, en poder de un reducidor se rescataron los anillos robados a Grimbaum.
Dos años después, el 23 de mayo de 1937, se conoció la sentencia en el proceso por el asalto a Grimbaum y la muerte del policía Robino.
El juez de primera instancia y cuarta nominación en lo criminal, Dr. Clodomiro Novillo resolvió condenar a Antonio Cardona por los delitos de homicidio y robo en población y en banda, 15 años de prisión y costas; a Francisco Gallegos, por igual delito, tres años y seis meses de presión y costas; a Fortunato Tomé y Genaro Santillán, cómplices del delito anterior, un año y seis meses de prisión en suspenso por no tener antecedentes; sobreseyó a José Pino y José Fernández Montenegro, extinguió (por su muerte en el tiroteo) la acción penal de Pedro Paladini o Héctor Lobero quien en un primer momento era llamado Pedro Aldalá y mantuvo abierta la causa contra Rolando Acevedo o Francisco Vega, quien se fugó y en la crónica de 1935 fue identificado como Carlos Saavedra (a) El Morocho.
Esta crónica es solo una parte de la historia de la marginalidad sanfrancisqueña desde hace más de un siglo y hasta unos 85 años atrás. Con actualizaciones según los tiempos, pero siempre acompañando el desarrollo de la sociedad lugareña, su presencia ha sido una constante que es fácil hallar en las páginas de noticias judiciales y policiales o en la memoria de muchos vecinos que registran nombres, lugares y circunstancias que, muchas veces, solo se mencionan con recaudos y en voz baja.
Esa
norma puso fin a las "whiskerías", que eran unas 30 en el departamento San
Justo y 156 en toda la provincia. Pero
para Alberione "las condiciones hoy son iguales o peores que antes" al
considerar que "la ley de trata no erradicó el problema, solo cambió su
modalidad porque la prostitución existe como la droga, desde que el hombre es
hombre, y no es fácil de erradicar". Luego
reconoció que el problema actual está en que quienes ejercen el oficio más
antiguo del mundo siguen expuestos a los peligros, esta vez de la calle y la
noche. Antes
de la ley provincial, el escenario de los prostíbulos cordobeses no era muy distinto
a los de los años '30 que muestra hoy la telenovela de El Trece. "En
aquél momento, estos lugares eran manejados por regentes o dueños de los
prostíbulos. Las chicas llegaban ahí por los hombres que las manejaban como si
tuvieran derecho de pertenencia sobre ellas. Las chicas dormían en habitaciones
cuyas puertas estaban cerradas desde afuera con candados y las ventanas
tapadas, y allí no tenían más que una letrina y una cama de cemento con una
colchoneta. Solo salían de ahí para
trabajar, sino estaban presas en esos cuartos. No veían un peso, porque la
plata se repartía 50 % y 50 % entre su regente y el dueño de la whiskería",
recordó el fiscal, quien estuvo frente a una dura investigación tras el
hallazgo de huesos humanos, también en 2012, en el prostíbulo 'El Kari',
ubicado cerca de Villa Santa Rosa en el departamento Río Primero. Al
año siguiente, Alberione logró identificar que los restos pertenecían a Carina
González, la hija del dueño de este sitio, que según la investigación había
sufrido una muerte violenta. "Llegué a este caso a través de una denuncia
anónima y aún no sé por qué me metí en este caso porque estaba fuera de mi
jurisdicción, pero sentí que tenía que investigarlo", recordó. "Eran
tiempos en que también Susana Trimarco buscaba a Marita Verón -desaparecida en
Tucumán en 2002- y había mucho
movimiento pero sin resultado. En el caso de El Kari, que se haya cerrado el
prostíbulo me permitió encontrar lo que buscaba y pude destruir ese lugar, lo
que me produjo una sensación de placer y horror a la vez. Fue terminar con un
verdadero campo de concentración", declaró a este diario el fiscal. Los
prostíbulos están prohibidos en la Argentina por la ley nacional de profilaxis
-Nº 12.331- desde 1936. Según
el artículo 15 de la Ley de Profilaxis 12.331 sancionada a fines de 1936, no
debían existir en el país las "casas o locales donde se ejerza la prostitución,
o se incite a ella". Sin embargo, esta ley fue ampliamente vulnerada a lo largo
de las décadas, en muchos casos con la complicidad de ordenanzas locales que
habilitaban whiskerías o cabarets que en la práctica funcionan como espacios de
explotación sexual, trata y prostitución de mujeres. En
mayo de 2012 Córdoba se transformó en la primera provincia en prohibirlos en
todo su territorio. Actualmente,
las denuncias y asesoramiento se reciben de manera anónima al 145 donde se
puede notificar la presencia de prostíbulos encubiertos o avisos de
prostitución (DNU: 936/2011). En este sentido, en las denuncias por
prostitución toma intervención la justicia provincial mientras que los de trata
(comercio ilegal de personas con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación
sexual, trabajos forzados, retirada de órganos, o cualquier forma moderna de
esclavitud), recaen en el ámbito federal de acuerdo a lo establecido en la ley
Nº26.842.Para
fiscal, "la ley de trata no erradicó el problema, solo cambió su modalidad"
Unos siete años atrás, el Gobierno provincial decidió ponerle fin a las whiskerías. Fue una iniciativa que buscaba atacar a la trata de personas. La medida impactó sin dudas en la prostitución, cuyas trabajadoras optaron por salir a la calle o "venderse" a través de sitios web. En San Francisco, solo basta caminar ciertos sectores y detectar su presencia.
"La prostitución de las whiskerías ahora se ve en la calle", afirmó el fiscal de Delitos Complejos Bernardo Alberione, haciendo referencia a la ley provincial sancionada en el año 2012, de Lucha contra la Trata de Personas y de Contención y Recuperación de Víctimas de la Explotación Sexual (Nº 10.060).

Casas del horror

Complicidad
y denuncias