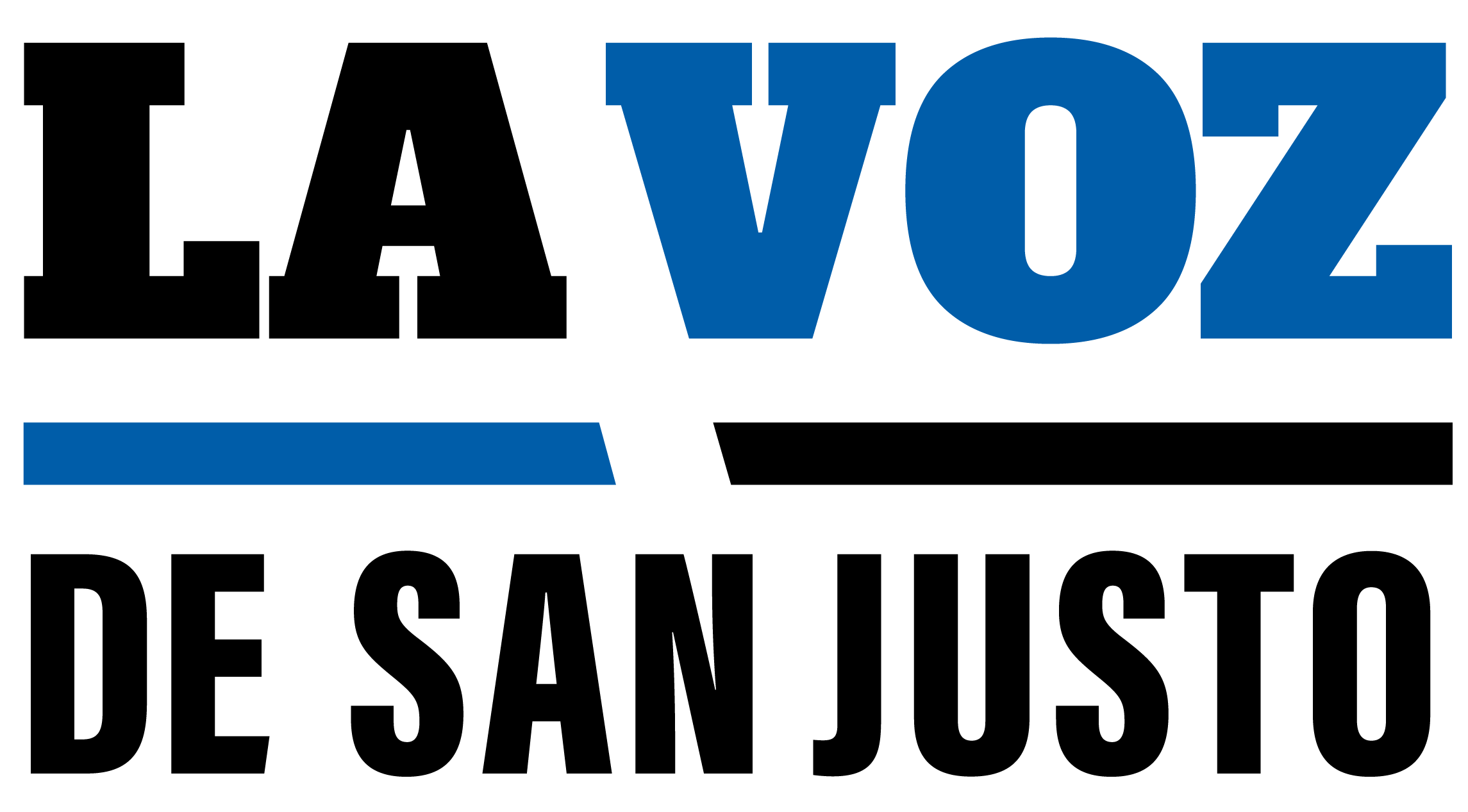El “magún” piamontés, origen de un ensayo de filósofo sanfrancisqueño premiado por la Fundación Jaime Roca
/https://lvdsjcdn.eleco.com.ar/Media/202111/Image9d8bfde6ea344c01b9be97abd89952a6.jpg)
Una charla con su abuela inspiró a Diego Fonti para hacer su "Ensayo sobre las inscripciones bioéticas en el cuerpo latinoamericano", en el que instala una mirada integral de la salud.
Por Mauricio Argenti | LVSJ
"¿Nona, qué es el 'magún'?". Esa pregunta realizada hace poco más de 30 años por un joven que apenas pasaba los quince años fue el disparador para que una vez adulto, y convertido en doctor en Filosofía, Diego Fonti centrase su trabajo denominado "Ensayo sobre las inscripciones bioéticas en el cuerpo latinoamericano", galardonado con el Premio Anual de Bioética 2021 que otorga la Fundación Jaime Roca.
El "magún" al que hace referencia el doctor Fonti es precisamente esa sensación de profunda e indescifrable opresión o tristeza que el acervo piamontés atribuía a aquellos primeros inmigrantes que llegaron a América a fines del siglo XIX, cuando se vieron obligados a dejar su tierra natal en busca de un futuro mejor, llevando consigo una sensación de pérdida de la energía vital y, por qué no, del sentido de la existencia.
A partir de una profunda investigación sobre la temática, el doctor Fonti obtuvo la máxima distinción que otorga la citada Fundación, en su décimo primer aniversario. Su ensayo fue uno de los tres mejores trabajos. En su esfuerzo por pensar que "la bioética no es algo tan abstracto, sino que más bien se acerca mucho a lo cotidiano de las personas", Fonti elaboró ese trabajo que le permitió destacarse entre los participantes del concurso.
La bioética es una disciplina que surge a mediados del siglo XX como respuesta al desarrollo tecnocientífico sobre la vida. Su finalidad es elaborar un pensamiento fundamentado en la ética, que responda a deliberaciones sustentadas en la razón, a fin de ofrecer criterios éticos a la hora de tomar decisiones que afecten a la vida humana.
Una de las primeras formulaciones de la bioética hace referencia al sentido más global de la supervivencia de la humanidad en la tierra, donde queda definida como "un llamamiento a la responsabilidad de preservar el medio ambiente, la atmósfera y la biodiversidad".
-¿Cuáles fueron los principales lineamientos sobre los cuales se basó su trabajo?
Yo reflexioné sobre cómo las diversas tradiciones bioéticas que nacen en un contexto anglosajón llegan acá a partir de la década del '80 en un ámbito institucionalizado, donde los individuos son vistos como partes de un contrato dentro del ámbito médico pero que a su vez desconocieron muchas cuestiones de la realidad de nuestro sistema de salud. El gran aporte de la bioética latinoamericana, a partir de fines de los '90, fue mostrar cómo no se puede pensar la salud, la autonomía de los pacientes y su cuidado general si no se tiene en cuenta en parte el contexto de exclusión, de carencia de las grandes mayorías. A partir de allí hago una propuesta para repensar esto y luego lo aplico a cómo se vio esta realidad en la pandemia.
-Sin embargo, por lo que me comentó, todo empezó con una reflexión piamontesa sobre el 'magún'. ¿Podría explicarse más sobre esto?
Una vez, cuando era niño, le pregunté a mi abuela qué era el 'magún' y ella se agarró el cuello con la mano y me respondió: 'es cuando te aprieta acá'. Con esa respuesta sintetizó de manera perfecta la angustia que siente el ser humano en algún momento de su vida. Con esa reflexión empiezo explicando en el trabajo por qué, a mi juicio, la bioética es importante y es porque no es algo externo a la persona. Cuando hablamos de bioética hablamos de cuestiones como el límite, la finitud, la muerte y el sufrimiento que tarde o temprano son nuestros. Todos pasamos por eso, ya sea por la propia experiencia personal o por algún familiar, allegado o amigo cercano y por eso es que cuando la bioética es pensada desde un sentido latinoamericano comprobamos que todos estamos atravesados por las estructuras sociales injustas.
El punto fue que a partir de la conversación que tuve con mi abuela sobre el 'magún', en ese momento no había estudiado filosofía, pero ya me interesaban estos temas. Esa palabra denota algo que nos es transversal a todos los seres humanos como la angustia frente a la finitud y reconocer eso es un buen punto de partida para hacer una bioética y economía del cuidado del ser humano. Saber de nuestra propia finitud nos permite comprender que la respuesta no es hacer lo que haga falta para vivir para siempre, sino saber cómo hacer para que la salud sea vivida como algo colectivo.
Cuando mi abuela me habla sobre el 'magún' no había leído los tratados de filosofía sobre la angustia o los de psicología que sostienen que se trata de un síntoma claro de esta situación. Sin embargo, con esa palabra ella me mostró un acceso a ese límite que todos llevamos dentro y para el cual todos tenemos que trabajar en su cuidado, porque pensar que la gente se puede salvar sola es imposible.
"De niño le pregunté a mi abuela qué era el 'magún' y ella se agarró el cuello con la mano y me respondió: 'es cuando te aprieta acá'. Con esa respuesta sintetizó de manera perfecta la angustia que siente el ser humano en algún momento de su vida. Con esa reflexión explico por qué, a mi juicio, la bioética es importante".
-¿Cómo influyó la pandemia en esto?
En la pandemia se vio clarísimo cómo los bienes sanitarios se convirtieron en objetos de mercado en lugar de ser un bien común. Todo se hace para conseguir dinero, lo cual en cierta manera es lógico, pero por otro lado hay un exceso que hizo que se deje de lado la salud de las personas y lo que prima es el lucro. Esto se vio claramente cuando se estudia con qué tipo de cuidados se hicieron las vacunas que hoy se aplican en el mundo. La pandemia nos hizo ver en detalle todo lo que ya estaba dado en el sistema de salud que venía colapsado.
-¿Cómo se puede volcar esa experiencia en el contexto social actual?
El conocimiento no es un bien individual privado, sino que es algo público que engloba diferentes disciplinas como la ciencia, la tecnología, etc. que, a su vez, para poder descubrir eso necesitó de los miles de años de historia de la humanidad. Otro aspecto tiene que ver con la visión integral de la salud porque no se pueden separar ecosistemas rotos de gente saludable. Si el ecosistema está roto, la gente sufre, lo que nos lleva a trabajar por una visión integral de la salud donde los ecosistemas estamos en relaciones virtuosas o viciosas entre nosotros en relación con la salud.
-¿A lo largo de todo este trabajo logró encontrar la respuesta inicial a la pregunta que le hizo a su abuela?
El intento de respuesta fue lo que me permitió avanzar en todo lo demás. Lo que mi abuela estaba diciendo con ese gesto no es nada distinto de lo que está diciendo la ciencia que, con su discurso objetivo y método científico, a veces se olvida de esa angustia individual. No podemos separar lo individual de la visión integral del conocimiento científico, sobre todo porque lo individual es lo que le da sustento a esa visión integral y el individuo no debe ser separado de su contexto. En este caso tomé una palabra como 'magún' y un hecho de mi propia historia y traté de ver cómo reflejaba algo que atraviesa la existencia humana en general, pero que también tendría que atravesar el conocimiento de los científicos. Si estos últimos lo único que hacen es resolver problemas olvidándose del ser, estamos en serios problemas.
Por una visión integral de la salud. "Lo que mi abuela me explicaba con un gesto no es nada distinto de lo que está diciendo la ciencia que, con su discurso objetivo y método científico, a veces se olvida de esa angustia individual".
-Teniendo en cuenta este estudio sobre la naturaleza humana ¿cree que el ser humano tiene futuro como especie?
El futuro de la raza humana no es muy seguro. De hecho, hay muchos científicos que sostienen que ya estamos en extinción y lo peor es que mucha gente parece que estuviera tocando el violín en la cubierta del Titanic. Eso pasa porque no ha llegado a la conciencia colectiva sobre lo grave que está la situación en el mundo. Si eso hubiera ocurrido estaríamos trabajando en tres niveles: en el nivel micro donde cada quien transforma su forma de vida; el nivel meso, donde las instituciones hacen lo propio y el nivel macro, con la intervención política global que siempre termina fracasando. Para tener una mínima esperanza como especie tenemos que dejar de producir y dejar de consumir. Puede parecer una locura, pero si seguimos consumiendo y produciendo a esta misma escala el mundo no tiene futuro porque no tiene capacidad ni recursos para poder soportarlo. A lo largo de la historia del mundo hubo otras extinciones de la humanidad, aunque esta tendrá una escala inédita y además será producida por nosotros.